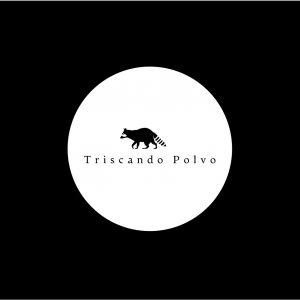Fui movido por la costumbre. Esa costumbre que inexorable mueve hombres y mueve naciones. Aquella tarde de domingo me movió de nuevo al recinto. Crucé aquel patio que precede a la entrada, verdadero atrio de un templo pagano consagrado a la música. A la izquierda el museo, con su modernismo que se abalanza sobre los paseantes, a la derecha las aulas. Luego aquel puente que cubre un fondo selvático. Después las puertas, las escaleras y el asiento 9K. No hay mejor sitio para apreciar las ventajas acústicas del lugar: las vibraciones sonoras rebotan y confluyen precisamente en el centro neurálgico del 9K, mi lugar.
Me siento. Y pronto me acaricia la nariz un dulce pedo. Una mujer de amplias posaderas cruza la fila de enfrente. Pecando contra Hume, infiero causalidad por correlación: ha sido la bendita señora que mandó un pedo floral como ujier para anunciar su entrada y apartar su asiento, el 8K, justo frente a mí. Le sonrío aguantando el aliento mientras imagino al siervo bueno y fiel retornando por las anchas puertas que lo soplaron. Pero debe ser un criado recién empleado, enviado hace no más de algunas horas, porque se le percibía fresco y ligero, casi empolvado, aristócrata. De llevar mucho tiempo encerrado en ese castillo-baluarte-mausoleo, seguro que tendría un tufillo húmedo, más rancio. Debe ser entonces una ventosidad auspiciosa, un viento joven, prácticamente evangélico, augurándome un concierto agradable. Pero basta de flatus vocis. Una repentina lección de filosofía presocrática interrumpe mis disquisiciones sobre pedos ajenos. De reojo veo el rostro de mi tan bien anunciada vecina. Veo la fachada que me habían sugerido ya los inciensos intestinales de aquella catedral humana: su rostro empolvado, aristócrata; su sonrisa auspiciosa; sus dimensiones palaciegas. Como las homeomerías anaxagóricas, la totalidad de mi vecina ya estaba contenido en sus pedos. Y recuerdo aquella sentencia empedocliana que insinúa que sólo lo semejante conoce lo semejante. Nos imagino a ambos nimbados por sendas auras vaporosas, conectadas por una línea flatulenta que une mis fosas nasales con los gigantescos portones ebúrneos de sus nalgas. O quizás somos aquellas mitades aristofánicas que eternamente buscan la unidad primigenia. O lo contrario, aquellos opuestos heraclíteos que se atraen y causan la vida y la muerte y la generación y la corrupción. Y casi pude ver la energía kármica transmitirse lentamente sobre los hombros de ese Atlas que era el 8K, sepultando el hilo negro flatulento que nos había unido íntimamente. Un titán soportando a cuestas aquella esfera parmenídea soportando a su vez aquel monumental edificio que era mi vecina de enfrente.
Vecina de enfrente. Qué mote más vulgar para tan compendioso y omniabarcante mamotreto filosófico. El nombre se me revela como bajado del cielo: Mamá Treta. Y al por fin sentarse frente a mí, una epifanía nívea trasladó mi atención del ahora invisible trasero a la brillante corona de Doña Treta. Porque la luz de los reflectores atraviesa de luz sus delgados cabellos, peinados en un voluminoso crepé, y se me figuran una nube en el mero centro del escenario. En ese preciso instante, el director hace su entrada y se posa en la nívea nube de luz nimbada que corona a mi bienaventurada vecina. Casi no puedo contenerme de la emoción. Nunca se me ha augurado un concierto más propicio. Mientras el recinto se preña de silencio y oscuridad, me inclino en el 9K, a centímetros del cumulonimbus piloso de la Madonna Treta, para incluir a la orquesta también en su alfombra marmórea.
La batuta del director se mueve fugaz. Empieza el oleaje misterioso de los violines. Nunca he entendido el inicio de ese concierto de Sibelius, porque de inicio no tiene nada. Como si el auditorio sorprendiera a los músicos a medio ensayo. Uno aparece de repente en una barquilla en el océano, una piccioleta barca a la merced de la tempestad. Es un in medias res, la antístrofa coral que previene al héroe del peligro que se avecina en la tragedia. Y el héroe presto responde con la voz trágica del violín (y es que no hay voz más trágica que la del violín, porque es la misma voz humana, quejumbrosa, quejicosa) Su respuesta es una reflexión altiva, una verdadera disquisición musical sobre su tragedia individual que es la nuestra universal. Y como inicia a la mitad, ya sospecha el héroe su destino fatal, monologa sobre el peso de la culpa y la fuerza del destino; y he aquí que una nube adivina el sol. ¡Ha encontrado el héroe una razón que lo redime! Pero no era más que una maña injusta de los dioses, y el héroe se derrumba en el suelo. Después el frenesí: un soliloquio desesperado, clamando a los dioses por su crueldad, y el coro de las cuerdas que interrumpidamente pretende aleccionarlo sin éxito. Hasta que, en la cúspide de su lamento, el héroe-violín rompe en llanto y, entonces sí, el coro-orquesta de violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos y contrabajos aprovecha ese último sollozo atiplado para intervenir con intensidad aleccionadora. “Tu error trágico es la soberbia cegadora que ha causado la ira divina” Y las mujeres-clarinete lo secundan en un eco y los ancianos-corno secundan al eco.
Entonces el héroe-violín recuerda aquella isla de los bienaventurados donde era la plenitud. Y el coro empatiza: “Fuiste feliz y te admirábamos” “No había culpa en mí. Era amigo del ciervo y el clavel. No había culpa en mí. ¿De quién era la culpa?” Pero no era más que una maña injusta de los dioses. “No había culpa en mí. ¡La culpa es de los dioses!”
“¡Blasfemia! ¡Anatema! ¡No hay redención para los necios!”. Rasgando las cuerdas ferozmente, el coro se rasga las vestiduras. Los niños-flauta se burlan bailando alrededor del héroe derrumbado. Por un instante lo dejan rumiando su desgracia. Pero ahora la tempestad crece, la muchedumbre vociferante lo rodea, lo pisotea, sepultando las palabras que grita desesperado. Lo ha perdido todo. De sus ojos caen lágrimas acerbas. Casi puedo verlas, a través de las que nublan los míos.
El silencio me sorprende. El eco de mis sollozos resuena en la bóveda y rebota en las columnas y regresa a mí amplificado. Estoy arrodillado. Y el segundo acto-movimiento me sorprende así, arrodillado y sollozando. ¡El héroe se ha reconciliado con los dioses! En la bóveda de las altas columnas le han concedido una audiencia. El héroe nos canta su apología: “Mi canto fue puro como el de las aves canoras en la isla bendita” Por un momento los ceños fruncidos se relajan. Pero la voz trompetosa del dios de la venganza siembra la duda y la discordia en el concilio divino. Mas el canto del héroe ha conmovido los corazones fríos de los dioses. La voz disonante abandona la bóveda de altas columnas. Los dioses sonríen al héroe e inclinan misericordes sus cabezas.
Pero no era más que una maña injusta de los dioses. El eco tremulento de una cabalgata ingente rompe el silencio en la bóveda vacía. La caballería celestial ha salido de los establos liderada por el dios de la venganza y la mentira. Se regodea en su injusticia, en su cabalgadura alada que sopla tempestades y resuella sangre. El héroe huidizo se esconde de ciprés en ciprés, de roca en roca, pero el coro lo interpela mezquino y traiciona su escondite.
No más mañas de los dioses. Me levanto decidido a salvar al héroe. Solo nos separan 8 líneas enemigas de dioses en sendas cabalgaduras. Está en peligro inminente. El dios de la venganza blande un dardo ponzoñoso para envenenarlo. Mi primer obstáculo es una valquiria coronada de nubes que me bloquea el camino en su cabalgadura altiva. Al apartarla bruscamente traiciono mis intenciones y los dioses me sujetan, jalan mis vestiduras, vociferan y escupen. Pero estoy harto de sus injusticias. La fuerza del héroe me ha insuflado fervor y me ha transfigurado. Puedo adivinar mi semblanza pavorosa reflejada en las caras asustadas de los dioses que no esperaban rebeldía entre sus filas. Llego al pie del acantilado donde está el héroe indefenso frente al dios de la venganza, que mueve fugaz el dardo letal para no traicionar el punto donde lo apuñalará. Pero justo antes de que lo logre, aterrizo de un salto en medio de ambos. Tomo el dardo envenenado y lo ensarto en la garganta del dios de la traición, que me mira con ojos inocentes. Y me doy cuenta.